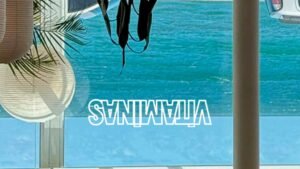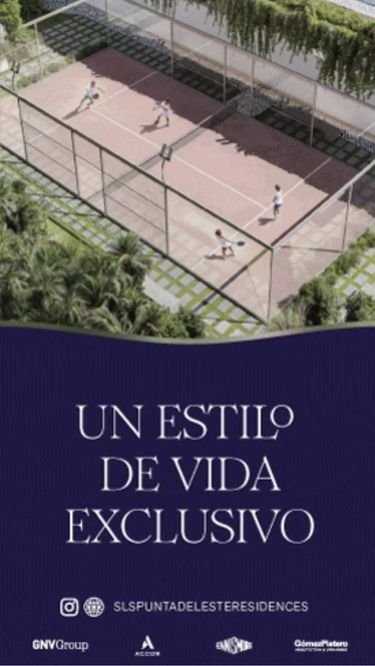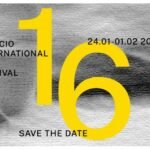Lenguajes que se entrelazan y se potencian. Un tema para repensar cómo vivimos, cómo construimos y cómo diseñamos las ciudades que nos rodean.
Por Marcelo Rozemblum
ARTE Y ARQUITECTURA: EL ARTE QUE SE HABITA
Estimados lectores:
En esta columna los invito a reflexionar sobre el límite —muchas veces borroso— entre el arte y la arquitectura. Dos lenguajes que tantas veces se entrelazan, se confunden y se potencian. Un tema que vale la pena profundizar para repensar cómo vivimos, cómo construimos, cómo habitamos nuestros propios espacios, y cómo diseñamos —o descuidamos— las ciudades que nos rodean.
“Pido perdón a la arquitectura por mi libertad de hornero.”
— Carlos Páez Vilaró
El arte que se vuelve ciudad
A diferencia de la arquitectura, el arte no tiene que ser útil ni cumplir normativas: no debe sostener techos ni generar refugio. Pero eso no lo hace menos necesario. Su función es otra: provocar, cuestionar, imaginar lo que aún no existe. Es un laboratorio de pensamiento y experimentación, un lenguaje que muchos artistas y arquitectos eligen para ensayar otros mundos posibles.
A veces, ese gesto libre e imposible termina transformando el paisaje. Páez Vilaró convirtió Casapueblo en una escultura habitable; Shigeru Ban, Tadao Ando y otros arquitectos muy reconocidos rediseñaron los baños de Tokio como experiencias estéticas; Freddy Mamani reinventó El Alto con cholets inspirados en la tradición aymara; Gaudí levantó la Sagrada Familia como un bosque de piedra. Gehry y Niemeyer dibujaron curvas utópicas que terminaron hechas museo y ciudad respectivamente. Porque el arte, cuando se cruza con la arquitectura, puede dejar de ser solo idea y convertirse en materia, ciudad, experiencia. Y entonces, el sueño de un artista —esa servilleta, ese trazo, ese croquis— se vuelve habitable.
 La arquitectura como campo de reflexión
La arquitectura como campo de reflexión
La arquitectura también puede ser un espacio de reflexión, un campo de cuestionamiento para arquitectos y artistas.
Gordon Matta-Clark (1943–1978) fue un artista y arquitecto estadounidense, hijo del célebre pintor surrealista Roberto Matta. Ahijado de Marcel Duchamp, se recibió de arquitecto en la Universidad de Cornell, pero encontró su lenguaje en el cruce entre arte conceptual y espacio urbano. Es famoso por sus building cuts: intervenciones radicales donde cortaba y fragmentaba edificios abandonados, cuestionando la noción de habitar y propiedad. Su obra transformó la arquitectura en acto crítico y poético, influyendo decisivamente en el arte contemporáneo y en la reflexión sobre la ciudad.
En Uruguay, Alfredo Ghierra se mueve en ese cruce entre arte, memoria urbana y arquitectura. Nacido en Montevideo en 1968, estudió Bellas Artes y Arquitectura, y desde 2010 lidera el proyecto Ghierra Intendente, una intervención artística‐cívica que convoca a repensar la ciudad.
En Montevideo Inolvidable, su primer largometraje documental, Ghierra recurre a entrevistas con urbanistas, arquitectos y ciudadanos para mostrar cómo la especulación inmobiliaria y las demoliciones afectan el paisaje patrimonial de Montevideo y ponen en riesgo su identidad. Con mirada crítica pero no meramente denunciante, plantea preguntas como: ¿cómo equilibrar el progreso con la memoria? ¿Protección de edificios aislados o una política integral? Para él, no basta detener la demolición: hace falta imaginar ciudades más justas, sensibles y vivibles.
Freddy Mamani: orgullo neoandino
En El Alto, a más de 4.000 metros de altura sobre La Paz, en Bolivia, nació una arquitectura inesperada: los cholets de Freddy Mamani, hijo de una familia aymara que comenzó como albañil y terminó levantando una ciudad llena de color y orgullo. El término combina chalet y cholo —antes insulto, hoy bandera de identidad—. Estos palacios andinos modernos reúnen en una sola construcción salones de fiesta, comercios, departamentos y, en lo alto, la vivienda familiar. Son una reinterpretación contemporánea, urbana y visualmente exagerada de textiles, cerámicas, símbolos y colores andinos, especialmente aymaras, llevados al extremo con formas geométricas, colores brillantes y ornamentación cargada.
Lo que empezó en 2005 como extravagancia es hoy símbolo cultural: más de 60 cholets transformaron El Alto y atraen turismo global. Mamani recuerda que la arquitectura no siempre nace en París o Nueva York, sino también en los Andes, como expresión ancestral de cultura, identidad y orgullo indígena comunitario.

Los baños de Tokio como experiencia estética
En Tokio, los baños públicos se transforman en arte gracias al Tokyo Toilet Project. Arquitectos reconocidos mundialmente como Tadao Ando, Shigeru Ban, Toyo Ito y Kengo Kuma —todos ganadores del Pritzker— diseñaron sanitarios que trascienden lo funcional para transformarse en experiencias estéticas: algunos con paredes de vidrio que se opacan al cerrarse, otros parecen esculturas iluminadas. Todos buscan dignificar lo cotidiano. La película Perfect Days (Wim Wenders, 2023) muestra a Hirayama, un limpiador de baños, que convierte su rutina en un acto poético: cuidados mínimos, silencios y la alegría de vivir una vida simple.
Los fantasmas arquitectónicos de Do Ho Suh
 Do Ho Suh, artista coreano, convirtió la casa en su tema central, no como edificio físico sino como memoria. Al mudarse de Corea a Estados Unidos descubrió que cada vivienda lo acompañaba, y empezó a reconstruirlas en tela translúcida: casas plegables que se guardan en una valija como si fueran ropa. Sus obras parecen fantasmas arquitectónicos, con contorno pero sin contenido, recuerdos suspendidos en el aire. Al caminar por sus pasillos de gasa azul y tocar puertas de seda, uno entra en la intimidad de una vida nómade. Suh nos recuerda que un hogar no siempre es lugar fijo, sino una memoria portátil.
Do Ho Suh, artista coreano, convirtió la casa en su tema central, no como edificio físico sino como memoria. Al mudarse de Corea a Estados Unidos descubrió que cada vivienda lo acompañaba, y empezó a reconstruirlas en tela translúcida: casas plegables que se guardan en una valija como si fueran ropa. Sus obras parecen fantasmas arquitectónicos, con contorno pero sin contenido, recuerdos suspendidos en el aire. Al caminar por sus pasillos de gasa azul y tocar puertas de seda, uno entra en la intimidad de una vida nómade. Suh nos recuerda que un hogar no siempre es lugar fijo, sino una memoria portátil.
El pop llega a la costa uruguaya
 En José Ignacio, Casa Neptuna se levanta como una escultura habitable creada por el artista argentino Edgardo Giménez. Su arquitectura lúdica, con geometrías vibrantes y colores intensos, irrumpe en el paisaje costero transformándolo en escenario pop. Pero no es solo un ícono arquitectónico: hoy funciona como residencia artística de la Fundación Ama Amoedo. Allí, artistas de distintas disciplinas y países conviven, experimentan y desarrollan proyectos, haciendo de la casa un verdadero cruce entre arte, vida cotidiana y creación colectiva.
En José Ignacio, Casa Neptuna se levanta como una escultura habitable creada por el artista argentino Edgardo Giménez. Su arquitectura lúdica, con geometrías vibrantes y colores intensos, irrumpe en el paisaje costero transformándolo en escenario pop. Pero no es solo un ícono arquitectónico: hoy funciona como residencia artística de la Fundación Ama Amoedo. Allí, artistas de distintas disciplinas y países conviven, experimentan y desarrollan proyectos, haciendo de la casa un verdadero cruce entre arte, vida cotidiana y creación colectiva.
Entrevista a la arquitecta y comunicadora Gabriela Pallares
 Gabriela Pallares es una arquitecta, comunicadora y empresaria uruguaya, reconocida por su trabajo en diseño, innovación y arquitectura corporativa. Es una figura influyente en el sector, tanto en Uruguay como a nivel internacional. Fundadora de Ministerio de Diseño y Design Cities.
Gabriela Pallares es una arquitecta, comunicadora y empresaria uruguaya, reconocida por su trabajo en diseño, innovación y arquitectura corporativa. Es una figura influyente en el sector, tanto en Uruguay como a nivel internacional. Fundadora de Ministerio de Diseño y Design Cities.
– Cuando pensás en tu trabajo, ¿te sentís más arquitecta, artista… o ambas cosas a la vez?
Mi formación es en Arquitectura. Si bien el arte está muy presente en los contenidos que desarrollamos, no puedo decir que soy yo artista, sino que trabajo con profesionales del arte para completar o equipar espacios desde el interiorismo.
– ¿Dónde creés que empieza el arte y dónde la arquitectura?
El arte con respecto a la arquitectura no necesariamente empieza cuando termina la segunda, máxime hoy en día que se conciben como experiencias.
Encontramos piezas de arquitectura que van mucho más allá de su función y se centran en la forma como un recurso potente de inspiración, ruptura o ejercicio lúdico.
Desde The Vessel en Hudson Yards —un híbrido entre escultura y edificio— hasta los pabellones Prada Transformers de OMA, el Guggenheim de Bilbao o los TeamLabs, que cruzan arquitectura con tecnología. Son prueba de que arte y arquitectura combinados generan una sinergia muy potente para potenciar ciudades, eventos o instituciones.
– ¿Qué proyectos recientes de gran escala en Uruguay creés que logran emocionar, más allá de la función?
Puede haber proyectos de gran escala, pero a mí me suele sorprender a nivel doméstico: gente que toma riesgos imprimiendo su personalidad en los espacios que habita. Esos ambientes que te arrancan un wow desde el minuto uno, y que —como las personas o los lugares interesantes— tienen mil capas de información y sorpresas.
– ¿Qué artistas/arquitectos internacionales considerás referentes en trabajar entre ambas disciplinas?
Me encanta y sigo la obra de Arne Quinze, Olafur Eliasson, JR y Janet Echelman.
– ¿Qué riesgos ves en la manera en que se construyen hoy nuestras ciudades?
El principal riesgo que veo en la gestión urbana es ignorar el peligro de actuar sin una visión clara y sin una ejecución alineada con la gobernanza.
Cuando uno observa lugares que inspiran y funcionan, siempre hay detrás una combinación de visión, planificación y capacidad de gestión. Eso no es casual: es lo que marca la diferencia.
– ¿Qué le dirías a un joven arquitecto que sueña con cambiar el mundo con sus proyectos?
1. Que cuestione. No se generan diferencias haciendo lo mismo que todo el mundo.
2. Que corra riesgos (controlados). No se innova sin empujar los límites.
3. Que observe y aprenda de áreas aparentemente no conectadas con su disciplina. Ahí es donde se enriquece la mirada y surgen aportes verdaderamente singulares.
Reflexión final
Arte y arquitectura se cruzan para expandir sentidos.
Una construye lo útil, la otra lo imaginable. Pero cuando se encuentran, crean algo más: espacios que se habitan y que, a la vez, nos transforman. Pueden ser poesía construida, emoción en forma de muro, identidad en colores brillantes. Desde cholets andinos hasta baños-escultura en Tokio, estos cruces demuestran que soñar también es una forma de diseñar.